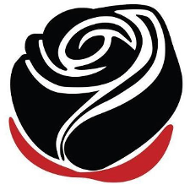Una historia de un compa de MAS en Chile,
Caminaba por los angares de aquella vieja terminal de trenes. Era un lugar que había descubierto tan solo unos meses atrás. Me fascinaba su estado de abandono, el polvo acumulado en las paredes, los escombros y los restos esparcidos por aquella gran nave rectangular. Era algo habitual en mí eso de andar con la cabeza gacha buscando cosas perdidas en la calle, objetos inclasificables, restos que a nadie interesarían. Recorrer lugares así, me producía una mezcla compleja de sensaciones, como de ternura y de cierta pérdida irreparable. Como si el tiempo fuese capaz de estampar una marca indeleble en la materia inútil y desecha, y a su vez los trastos y las ruinas, tuvieran el poder para comunicarnos algo remoto. Las lozas de la estación eran de color negro y verde turquesa, y formaban monótonas combinaciones geométricas que eran interrumpidas por columnas, bancos y escaleras. Las líneas del tren se perdían en el horizonte detrás de unas techumbres mal paradas y unos enormes tanques de agua. Más allá estaba el puerto.
Al salir de la estación me dirigí al Café Napoleónico donde trabajaba de mesero un conocido. Octavio era una persona amigable, de esos tipos que no se toman nada muy en serio y así parecen sobrevivir las más duras pruebas de la vida. Me contó que había recibido una carta de Miguel, que ahora estaba viviendo en Europa, “que aquí se estaba ahogando y que se sentía como una isla.” Termine mi café con apuro y me despedí de Octavio con el propósito de llegar a casa antes de que cayera la noche. Llevaba varios meses sin trabajo y a decir verdad, había buscado muchas cosas desde entonces, aunque no necesariamente un nuevo salario, un nuevo patrón y la ilusión de poder disponer sin mayor restricción para mis necesidades, al menos por un tiempo. Al pasar frente al Parque La Victoria, me detuve a observar a los viejos que jugaban allí a las cartas. Una inmensa lámpara eléctrica instalada hacia poco por la municipalidad al interior de la glorieta, fomentaba la habitabilidad del lugar durante las noches agobiantes de estío. Yo miraba el juego, pero al rato perdía la concentración cuando me acordaba de Julie, sus lindos senos, la piel indiana, eternamente tibia… sus besos tan suaves, tan profundos.
Una vez en casa, note que ya había llegado al ver las llaves sobre la mesa del comedor. Se estaba bañando y lo vi ponerse todo elegante, con perfume y camisa de hilo, listo para su carga al machete. Me imaginé por donde iba la cosa y le dije entre temeroso y desafiante a la vez: “Voy al Casino contigo, pero con una condición. No insultes a los groupiers compadre. Ellos están haciendo su pega. Te lo pido por favor.” Y pareció hacerme caso asintiendo levemente con la cabeza y mirándome con seriedad a través de sus lentes. Pero en el fondo, lo delataba una especie de gesto burlón en la boca, semejante a la actitud de ese niño que finge obedecer sabiendo de antemano con que regla se va a ensañar cuando lo dejen solo. Tomamos el taxi y antes de llegar a la avenida Santa María, el conductor nos había enumerado con probidad de detalles lo que constituían a su parecer las falsedades y los embustes del recién electo gobierno. Corría el mes de diciembre, y mientras los norteamericanos y los europeos se congelaban bajo la nieve, en esta parte del Cono Sur, el clima veraniego auguraba las mejores fiestas navideñas luego de un año nefasto.
En la entrada me había dicho, “me enseñas las cartas con disimulo, las viras un poquito hacia mi; eso no se puede hacer pero tu dale nomás.” Fuimos a una mesa de Póker. Había visto el juego desde fuera, y esa fue la primera vez que me toco probar suerte. A decir verdad no nos fue tan mal. En un par de horas casi triplicábamos lo invertido, y el viejo seguía tranquilo en su asiento, sin exaltarse ni denostar a nadie cuando perdía lo apostado. Hablaba a gritos con un compañero de juego en una mesa cercana, piropeaba algunas de las chicas que pasaban cambiando fichas u ofreciendo bebida, se podría decir que hasta feliz en ese comienzo.
“El Póker es un juego de mentirosos”, me comento un par de veces. Y la verdad que a mi no me estaba hiendo tan mal. Había tantas cosas en ese lugar de las que estaba tomando nota en silencio. El alcalde estaba allí, acompañado por una rubia preciosa a la que suministraba como a la flor de las cortesanas, algunos billetes que ella empeñaba sin éxito en las maquinas tragamonedas. Los viejos y los nuevos empresarios, los profesionales bien remunerados, con sus encopetadas señoras o rodeados de viejas alcahuetas a la casa de clientes. Los buscadores de fortuna, ese hombre alto, con lentes y sin afeitar, que solo contempla el juego, y a veces anota algo en un papelito doblado. El viejo mecánico enviciado que viste un traje mas antiguo que sus mismas arrugas y va casi todos los días, turistas, aves de paso de todas las categorías y colores sociales, poseídos por una extraña fuerza, un golpe de energía, y hasta de cierto rejuvenecimiento producido por la exaltación y el juego.
Pero es muy raro que se pueda ganar sin invertir antes alguna suma considerable de dinero. Algo que un obrero no podría solventar ni siquiera los fines de semana en un Casino como aquel. ¿Era acaso ese mundo, como tanto del nuestro, un gran teatro, un vicio más entre tantos…? ¿Qué pretende el hombre al querer dar con la suerte? ¿Acaso un reconocimiento, un triunfo al mismo tiempo real y metafísico? Lo curioso es que el viejo era uno de los tipos más ateos que he conocido en mi vida. Mencionaba solamente el nombre de dios o la virgen cuando se iba a cagar en ellos o a someterlos a cualquier otro castigo de su imaginación. Y al parecer, había decido llevar su vida de la misma manera a la que jugaba a las cartas o a la ruleta, “a suerte y verdad, a ojos cerrados y hasta quedar en cero”. Sus apuestas fueron por años el cigarrillo y el alcohol, las faldas y las grandes comilonas, esa revancha secreta que le cobraba día a día a la mayor parte de su historia en la Isla del Sátrapa Barba Roja. Pero el destierro a su vez le colectaba el favor concedido, lejos de todo familiar, enfermo de no aceptar sus problemas de salud a tiempo, sin garantías ni reconocimiento por tantos años de voluntad y sacrificio, un residente más, alguien que está y no está, un espíritu que flota atrapado en una extraña nebulosa de términos burocráticos y convenios migratorios entre gobiernos y países. A veces, lo veía irse a la cama con el miedo solapado de que un día me lo iba a encontrar muerto, durmiendo boca arriba, con la almohada cubriendo la mitad de su rostro, sin dioses, ni vírgenes, sin patria, ni propiedades ni nada que dejar en testamento. Aunque eso para el hubiera sido un escenario ideal. La agonía y el sufrimiento potencial de alguna enfermedad compleja y terminal, eran su más profundo temor. Por eso a veces cuando lo acompañaba al Casino, yo también puteaba a los groupiers aunque fuese en secreto, para mis adentros, esperando una buena mano o a que la bola se detuviera en la casilla numerada correspondiente a la máxima apuesta, con la desenfrenada esperanza de poder disponer de dinero para tomar un respiro, darse el trato y la atención que uno se merece, y que ni los estados ni los capitales le van a garantizar a ningún hombre honrado en este mundo. Quizá por eso dicen que el juego se parece tanto a la vida, o que la vida se parece al juego. Es nuestra apuesta incesante por deshacernos, aunque en el plano individual, del yugo que nos pusieron al nacer. Pero yo quisiera que no fuese así, o por lo menos no todo el tiempo. Demasiadas probabilidades y azar para un cerebro medio. Demasiada soledad.
Después de un full, algunos tríos y una carta premiada, tuve que irme a los lavatorios con una aguda punzada en la vejiga y las piernas entumidas. Al regresar, ya no estaba y tuve que buscarlo. Había tomado bastante y se tambaleaba contando las fichas al borde de otra mesa. Desde ahí fuimos en picada, y lo vi quemar todo lo ganado en los dados y la ruleta. Luego me dijo de manera enredada, “ahora vamos a recuperarnos”, y nos fuimos al póker nuevamente. Allí lo vi jugar y maldecir con la misma obstinación, reclamando al jefe de mesa que había invertido mucho dinero en el juego, y que la computadora no había ofrecido aún ningún premio del pozo acumulativo. El muchacho de pelo engominado y traje oscuro le ofreció una explicación, diciéndole que “eso no era culpa de ellos, sino del sistema”, a lo que el viejo respondió iracundo, “¡entonces el sistema es una MIERDA!”, y bufando como un toro arrojóle la mano de cartas al tipo, se paro y sin decirme vamos, avanzó trastabillando rumbo a la salida, e incluso arrojó el cabo encendido de un cigarrillo sobre el piso alfombrado. Lo seguí, y tuve que ayudarlo a subir y a bajar del taxi.
***
A la mañana siguiente, me encontraba donde mismo, sin dinero ni futuro, lejos de mi tierra y de mi amor. Aquella ciudad mutaba rápidamente. Por sobre los techos y los edificios, se divisaban grúas en diversos puntos, obras en progreso que avanzaban a toda maquina, transformando el espacio y nuestro entorno en un complejo de condominios tan tristes como la vida de sus arquitectos, y tan costosos como las necesidades de estos mismos. Por eso había decidido aprovechar el tiempo, que era mas bien querer tocarlo, olerlo, sentirlo en toda su plenitud antes de que los urbanistas y los empresarios arrancaran de cuajo cualquier pedazo de memoria que pudiese tener sentido para los individuos sensibles a este tipo de cosas. La mañana estaba soleada y camine por las calles aledañas al puerto. Por entre los murallones y las fachadas, los callejones se llenaban intermitentemente de fuertes vientos que traían enredado ese vaho ancestral a mariscos y a sal. Pero al llegar cerca del muelle me pareció reconocer desde lejos a Octavio. Estaba parado justo en el borde, y fumaba con ansias, absorbiendo grandes bocanadas, e intentando concretar algunos de esos arillos de humo que ciertas personas suelen fabricar entre sus labios con elegancia y soltura ocasional. Me acerqué y me saludó sin reparar mucho en mi presencia. Su vista recorría consternada el amasijo de botes y barcazas apiñadas en el muelle.
Me contó que había sido despedido, pero que no se fue sin antes decirle un par de cosas al administrador del Café. “Sabe compa, el trabajo es una MIERDA”. ¿Y ahora que voy a inventar? Debería venir una ola gigante y llevarse todos los negocios del puerto, los restaurantes, los botes y las casuchas.” Yo lo miraba en silencio, y aunque también necesitaba trabajo estaba muy de acuerdo con su comentario anterior sobre dicha actividad. Mientras, pensaba en mi negra, en como viajar o poder traerla si no tenia un peso ni la mas minima posibilidad de encontrar un trabajo decente en lo inmediato. El aire fresco del Pacifico batía en nuestras caras, y coincidieron estos pensamientos con el recuerdo de mi propósito inicial, que era visitar la vieja estación de trenes. Fue entonces que le comenté acerca del lugar, y de la posibilidad de hacer algo de dinero con la chatarra que allí había, antes de que vendieran o concesionaran los predios a alguna empresa inmobiliaria. Pareció interesado por el tono de su mirar, y fue de esa forma como sobrevivimos gran parte de aquel verano. Después de todo, eso era lo importante, sobrevivir. Yo tenia algunas herramientas y el pondría la camioneta. El cobre y el bronce era lo que mas dinero dejaba, luego el plomo y el aluminio. El resto clasificaba solo como chatarra, y a decir verdad era una materia abundante en aquel sitio. Le prometí además, de que si nos iba bien lo llevaría algún vez al Casino. Pensaba en Julie, a lo mejor un día me tocaba dar con la suerte, y entonces me alcanzaría para un pasaje en avión. La mañana parecía sonreírnos rumbo a la terminal, y el sol fuerte del mediodía se había tomado la ciudad por asalto, relumbrando sobre los techos de las casas, los parques y las avenidas.
Arica, Enero 2011