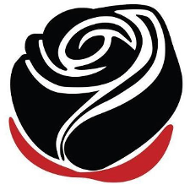por Carlos
El Padre Anselmo, somnoliento y errático aún, activó la cerradura de la puerta doble que le separaba del resto de la residencia parroquial, (y básicamente del resto del mundo), para encontrarse ante la incomoda respuesta de un crujir trabajoso y rechinante hasta el ruido. Lamentó no estar en sueños y que su cuerpo le importunase de tal manera, con presiones intestinales que anunciaban una tarea harto vulgar a tan altas horas de la noche. Sometió a completa apertura el panel móvil, y una ausencia total de efectos ópticos golpeó brutalmente sus narices pasmándole toda voluntad. Semejante a una gran mole de sombras, imposibilitando el cálculo de las distancias, la ubicación de obstáculos y senderos transitables, el espacio físico del convento se extendía incompresiblemente ante sus ojos en una cruda carencia de imágenes.
– La nada – pensó; y apabullado por una sensación similar a estar en el borde del mas alto trampolín sin poder vencer el vértigo, sintió el vació inmediato entre la punta de sus dedos y la realidad hecha estímulos. Intentó mover un pie hacia delante que desapareció en el acto tragado por la oscuridad más absoluta. Entonces comprendió que ingresar en aquella masa de sombras equivaldría a anularse, a convertirse también en sombras para desaparecer y entrar en el terreno de lo imperceptible.
– El único lugar sólido, el único rincón seguro es la luz, que cual metáfora del bien, nos indica el sendero por el cual habremos de transitar. Insensatos aquellos que no adviertan tamaña sentencia de nuestro Padre Celestial, quien sabiamente le creó y apartó de las tinieblas, alertándonos sobre la lucha incesante que es la humana existencia.¡Oh, dios todopoderoso!, tu que en tu sabiduría eres infinito, ¿es acaso este el destino que para mi has escogido? – dijo el padre contemplando estático la negrura desafiante.
Anselmo, de profundas convicciones en el credo que profesaba, turbado por el carácter inminente de esta situación, fue dando tumbos en reversa, asustado y sin control de su cuerpo, hasta caer aparatosamente sobre el piso de parquet. Aun sin recuperar el aliento y rebasar el pánico, meditó unos segundos sobre la importancia crucial de aquellos momentos por los que su vida atravesaba. La conversa cara a cara con las tinieblas le había despertado una confianza absoluta en la fe que ejercitaba. Sin embargo, le urgía una respuesta, una aclaración de condiciones: pues el deseo de defecar lo iba desestabilizando, mientras pensaba en que su cruzada habría de ser librada en un terreno puramente espiritual.
Entonces imaginó toda especie de alimañas y criaturas mortíferas agazapadas al otro lado del umbral, esperando a clavarle las mandíbulas infectas en lo blando. Apretó los ojos en un esfuerzo por eliminar aquellas extrañas sensaciones y pensó:
– Sumergirse en la oscuridad es ceder terreno al pecado y a las fuerzas devoradoras del mal; resistir a ello es grande examen para la voluntad corruptible de los seres mortales…
Acto seguido comenzó a rezar apachurrando las cuentas nacaradas de su rosario, como tratando de alejar los demonios que le vigilaban desde la puerta. Tomó el candil en la mano y camino firme y resuelto por aquel valle de sombras. Sabiéndose protegido desde lo alto por las fuerzas de la Providencia, apretó bien las nalgas al sentir el empuje apremiante de las descargas intestinales, desentrañando al caminar, la maraña de siluetas confusas que poblaban los pabellones, mientras hería el silencio nocturno con su andar solitario y presuroso.
Era una noche nubosa y sin luna. Cuando salió al patio emparrado que separaba los dormitorios del cuarto de víveres y los servicios sanitarios, la pequeña llama fue derrotada por un siniestro ventarrón de invierno. Pronto, buscó refugio en el almacén a su derecha, donde pensó habría de encontrar fósforos y velas. Busco a tientas entre los estantes confiando en que estarían en algún lugar cerca del papel de baño. El mismo había inventariado todos los víveres y artículos cuando los temporales de Julio anegaron el suelo del convento. Habían acudido a libertar los santos recintos del légamo y la mugre, hombres y mujeres de las zonas circundantes; gente de bien. Pero como la carencia de esos artículos era tal tras los temporales de invierno, hubo que mantener cierta vigilancia que el mismo se encargó de llevar a efecto, mientras les sermoneaba sobre la tentación del pillaje y el pecado del engaño, la naturaleza amoral e inicua de la codicia y la rapacidad. – La chusma no es de fiar y que Dios me perdone… – le comentó por esos días a la madre Francisca.
Aterido y sacudiéndose incontrolablemente a merced del frío y las ráfagas ululantes de agosto, logró encender un cerillo que duró apenas lo necesario para lanzar una mirada en derredor. Se ubicó en la bodega guardando referencia de su posición entre los estantes saturados de comestibles enlatados y otros artículos de primera necesidad. En ese momento, las molestas ganas de su cuerpo arreciaron impidiéndole básicamente cualquier otro pensamiento. Se precipitó a salir por el lugar donde había localizado la puerta, pero fue a dar de bruces contra una pared. Aturdido, abandonado a su propia suerte, pudo sentir el aroma sulfuroso de las ventosidades, avivado por la agencia de cuantos demonios y demás criaturas de los infiernos le acechaban. En un esfuerzo por incorporarse alcanzó uno de los tubos metálicos, que a la manera de un andamio formaban el esqueleto de los estantes. Intentó levantar su cuerpo amorfo y avejentado, cuando las conservas, las botellas y los potes se precipitaron sobre su cuerpo como una mortifera lluvia de goterones macizos.